ISLA CARTARE. Un
recorrido por la Historia en el término municipal.
1 La
bahía de Cádiz, las tierras intermedias entre el Guadalete y el Guadalquivir y
el Coto de Doñana. / Foto, Google.
2 La
campiña desde el camino de Campín, en 1986. A la derecha, el cortijo de las
Ánimas, donde existió una aldea andalusí. / Foto, Juan José López Amador.
En
los años 80
3 Nani
y José Antonio, sobre las huellas de un fondo de cabaña de la Edad del Cobre de
La Dehesa, junto al Castillo de Doña Blanca. 1982. / Foto, J.J.L.A.
4 Excavación
en la Barriada del Pilar en 1982, la primera que realizó el recién fundado
Museo Municipal. Agachado, su director, Paco Giles; en el corte, Nani y Juan
Fernández; detrás, de izquierda a derecha, Juan José López, Juan Taboada,
Javier Maldonado, Enrique Pérez, José Antonio Ruiz, Jesús Montero y José López. / Foto, Museo Municipal.
5 Equipo
de la primera campaña de excavación de Cantarranas, 1982. / Foto, Museo Municipal.
6 Sondeo
arqueológico en El Barranco, junto a la laguna Salada. 1983. / Foto, Museo Municipal.
7 Juan José, Enrique y José Antonio en
abril de 1984 excavando en la Sierra de San Cristóbal, en Las Beatillas. / Foto, Nani.
8 Chozo
(hoy desaparecido) junto al cortijo de Vaina. 1984. / Foto, J.J.L.A.
La
Ora Marítima de Avieno
%5B1%5D.jpg) 9 y 10 Planos
de Juan Gavala (1959) con la ubicación de Isla Cartare y su entorno en la
Antigüedad y en nuestro tiempo.
9 y 10 Planos
de Juan Gavala (1959) con la ubicación de Isla Cartare y su entorno en la
Antigüedad y en nuestro tiempo.
Si bien el poema en sus 713 versos
conservados contiene información acerca de la navegación entre Tartessos-Massalia (Marsella) y las Oestrymnides
(Islas Británicas), así como apuntes de enclaves aún más lejanos, reseñaremos
lo que dice Avieno de Isla Cartare, voz
de origen fenicio-púnico (como Cartago, Cartagena, Carteia) que vendría a significar
Isla de la Ciudad.
La certera identificación del antiguo
topónimo con la geografía actual la propugnó por vez primera –tras erróneas
propuestas de Adolf Schulten (1921) y Antonio Blázquez (1923)- el ingeniero de minas
lebrijano-portuense Juan Gavala y Laborde en 1959, en su obra La Geología de la Costa y Bahía de Cádiz y
el poema ‘Ora Maritima’ de Avieno, cuya traducción del texto latino
seguiremos.
Ora
Maritima recoge
en sus versos una supuesta descripción de los accidentes costeros gaditanos que
visualizó un navegante griego massaliota desde su embarcación de cabotaje.
Tomando como referencia la cronología del periplo, la travesía se realizó
cuando en la Baja Andalucía comenzaba el colapso, o la transformación, de las
bases económicas que sustentaron en un alto grado de civilización a la vieja
cultura tartésica.
Tomaremos el texto de Avieno a partir de
que el nauta griego pasa por la costa
onubense, donde cita un “monte y
rico templo consagrado a la diosa infernal, en el interior de una profunda
cueva” [Gavala lo sitúa en la
colina de Moguer], la laguna Erebea [estuario del río Odiel), la
ciudad de Herbi [cabezos de Huelva] y
el río Hibero [Tinto-Odiel],
añadiendo que “la parte de levante
contiene a partir de aquí a los Tartessios y a los Cilbicenos.”
11 Paso
de la Hermandad de El Rocío de El Puerto por las inmediaciones de la laguna del
Gallo. 1999. / Foto, J.J.L.A.
Isla
Cartare
12 Acantilado
en la playa del Almirante. 2010. / Foto, J.J.L.A.
Y tras mencionar al río Hibero, continúa Avieno (versos 255 ss.): “Después se encuentra la Isla Cartare, y es creencia bastante extendida
que antiguamente estuvo ocupada por los Cempsos; arrojados luego por lucha con
sus vecinos, se retiraron en busca de otros lugares. Se alza después el Monte
Cassio […]; luego se encuentra el
Cabo del Templo, y a lo lejos está la fortaleza de Gerión […].
Aquí
se hallan, distanciadas unas de otras, las bocas del Golfo de los Tartessios, y
desde el mencionado río [Hibero] hasta estos lugares hay para los barcos un
día de navegación. [La distancia -60 millas- la cubriría una embarcación de
la época en 16-18 horas.] Aquí está la
ciudad de Gadir, […] la misma fue
llamada primeramente Tartessos […]
Mas
el río Tartessos
[Guadalquivir], al fluir del Lago
Ligustino [marismas del Guadalquivir] a
través de campos abiertos, ciñe por todas partes con su corriente a la isla. Este
rio no avanza con una corriente
única, ni surca con un solo cauce el terreno subyacente, pues vierte sus aguas
en los campos por tres bocas por la parte
de levante, y con una boca gemela baña también dos veces la región situada al sur
de la ciudad. […] El mar que se halla
en medio separa […] el Castillo de
Gerión y el Cabo del Templo, y el golfo [de los Tartessios] se adentra
entre altos acantilados de rocas”.
13 Máscara
en terracota del santuario de El Tesorillo, en La Algaida. / Foto, J.J.L.A.
En estos párrafos de Avieno queda fijada
la situación de Isla Cartare:
abarcaría el territorio situado entre las desembocaduras del Guadalquivir y el
Guadalete. Aunque la unión entre ambos ríos nunca fue efectiva por la
infranqueable barrera terciaria (38 metros) existente entre El Cuervo y los
jerezanos Llanos de Caulina –aunque sí pudo existir abriéndose caños artificiales entre ambos estuarios,
como de hecho fue y contó Estrabón-, la peculiar fisonomía del paisaje que se
les presentaba a los navegantes que cruzasen el litoral durante el I milenio
anterior a nuestra era, aparentaría que los brazos de mar comunicaran entre sí
y fuesen los esteros del Guadalete bocas dependientes del Lago Ligustino. Esta hipótesis ya fue enunciada por el investigador
gaditano César Pemán en 1941, en su libro El
pasaje tartéssico de Avieno a la luz de las últimas investigaciones.
14 Caño
y marisma en Sanlúcar. Al fondo, el Guadalquivir. / Foto, J.J.L.A.
Donde está el ajo…
Alusiones al territorio que Avieno
denomina Isla Cartare se vislumbra en
otros escritores de la Antigüedad Clásica. Así, el geógrafo griego Estrabón, a
fines del siglo I a.C. aunque empleando noticias de Estesícoro de Himera (hacia
630-550 a.C.), escribe: “Parece ser que
en tiempos anteriores se llamó al Betis Tartessos y a Gadir y sus islas vecinas
Erytheia. Así se explica que Estesícoro, hablando del pastor Gerión, dijese que
había nacido casi enfrente de la ilustre Erytheia, junto a las fuentes inmensas
del Tartessos, de raíces argentes, en un escondrijo de la peña. Y como el río
tiene dos desembocaduras, se dijo también que la ciudad de Tartessos, homónima
del río, estuvo edificada antiguamente en la tierra sita entre ambos.” El
mismo espacio donde Estrabón sitúa las ciudades romanas de Nabrissa (Lebrija), Hasta
Regia (Mesas de Asta, Jerez) y Ebora (inmediata
al sanluqueño santuario de La Algaida), la Torre y el Faro de Caepionis (Chipiona), y el Puerto y Oráculo de Menesteo…
Isla
Cartare
viene a ser hoy el territorio de las fértiles campiñas vinícolas –hasta el
siglo XVIII también pobladas de olivares- que se extienden, al sur de Lebrija y
El Cuervo, por Jerez, Trebujena, Sanlúcar, Chipiona, Rota y El Puerto. Que
viene a ser el mismo espacio del que los viejos flamencos, aludiendo a las
tierras donde nació y desde donde se expandió el cante jondo, decían… De El Cuervo pa’bajo, donde está el ajo.
15 Mesas de Asta, en un estero del
Guadalquivir, fue un enclave, desde el Neolítico, de capital importancia en el curso de la
Historia. En la imagen, excavándose en los años 50.
De esas
tierras, las situadas al sur de Isla
Cartare que hoy conforman el término de El Puerto de Santa María –el Portus
Gaditanus que a fines del siglo I antes de Cristo fundó Balbo ‘el Menor’-,
escribiremos a partir de la próxima entrega.
/Texto: Enrique Pérez Fernández y Juan José López Amador.
16 Los
autores en las marismas entre Trebujena y Sanlúcar. 1984/ Foto, Nani.


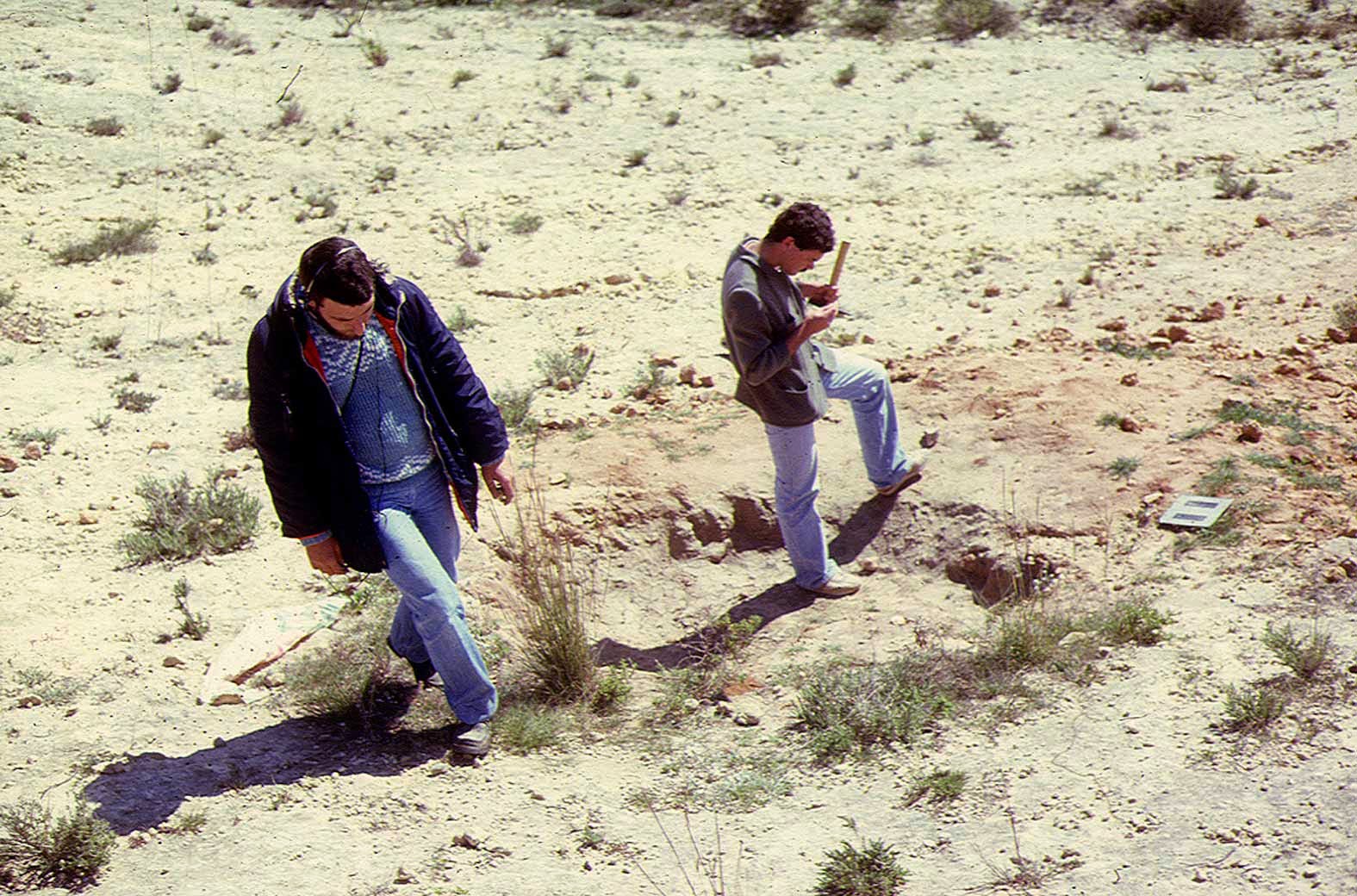












Mi más sincera enhorabuena por esta estupenda iniciativa amigos.
ResponderEliminarUn abrazo
Antonio
Buenisimo. Ha sido un grato descubrimiento este blog. En particular el artículo sobre Casajeros. Soy roteño hijo de militar tambien roteño, por lo que estoy bastante acostumbrado a entrar en la Base Naval. Siempre sospeché que en la margen izquierda de la boca del Salado debió de haber otrora un asentamiento. Vamos, es que el sitio es ideal; marismas, salinas, puerto natural, altozano de fácil defensa, tierra fértil y paso estrátegico en el camino natural costero de Rota a El Puerto. Gracias por confirmar mis sospechas.
ResponderEliminar